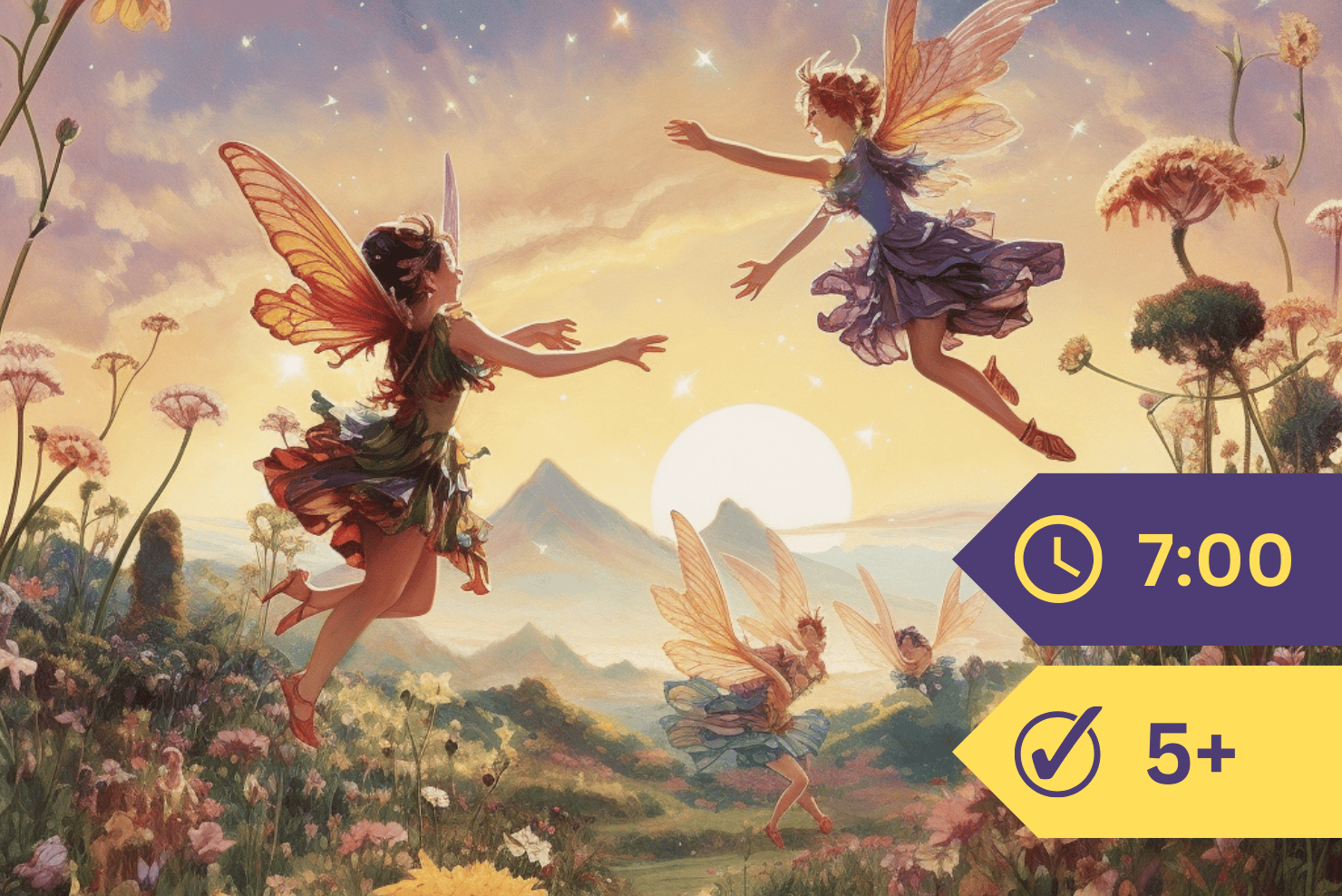Érase una vez una pequeña hada a la que le encantaba pasear junto al río. Pero como la Reina de las hadas no quería que sus súbditas se acercaran demasiado al agua, la hadita tenía que escabullirse en secreto. Cada vez que celebraban una fiesta, esta hadita salía volando por la puerta en cuanto empezaba el baile y se paseaba por el río para ver la corriente del agua fluir sobre las piedras.
Una noche, un duende que siempre observaba a las hadas, se sentó bajo un arbusto y vio a la pequeña hada.
—¿Qué hará aquí sola? —se dijo a sí mismo—. Debe haber huido de sus hermanas, y estoy seguro de que la reina no sabe dónde está. La vigilaré y, si se porta mal, le contaré a la reina. Quizá me dé una chaqueta roja nueva si se lo digo.
Entonces este duendecillo empezó a observar atentamente, y pronto vio una niebla que venía del río. Luego parecía espuma, y después se volvió toda plateada a la luz de la luna. Y de pronto, mientras miraba, el duende vio un apuesto joven que salía del rio y extendía los brazos hacia la pequeña hada que estaba en la orilla.
—¡Ajá! —dijo el duende—. Sin duda tiene un amante. Bueno, se lo diré a la reina, y creo que estos encuentros de medianoche se detendrán; y ahora sé con certeza que obtendré una nueva chaqueta roja si se lo digo.
En ese momento, el joven del río llamó al hada, y el duende miró para ver qué pasaba y se olvidó de la chaqueta roja.
—Ven, mi amor —llamó el joven—, toma el camino del sauce y estarás a salvo del agua.
La pequeña hada voló hasta el sauce que había junto al río y se balanceó ligeramente sobre una delgada rama que colgaba con la punta en el agua. Cuando llegó al final de la rama, el joven estaba allí para tomarla en brazos. La llevó al medio del río, donde había una pequeña isla, y el duende que los observaba los vio sentarse en el suave césped a la luz de la luna, pero no podía oír lo que decían.
—Correré a decírselo a la reina, y entonces la atraparán —se dijo el duende a sí mismo. Olvidó que su chaqueta roja era claramente visible a la luz de la luna. Se levantó de un salto y corrió por la orilla hasta el palacio.
—¡Oh, oh! —gritó el hada asustada al ver al duende—. ¿Qué será de mí? Hay un duende, y estoy segura de que me ha visto y se lo dirá a la reina. ¡Oh, cielos! Seré desterrada.
El joven del rio, que era un auténtico Dios del rio, cogió un cuerno de conchas blancas que colgaba de una cadena de coral en su hombro, sopló una nota chillona y el duende cayó boca abajo.
—¡Levántate! —gritó el Dios del río—. Y dime a dónde te diriges.
—Oh, su majestad —dijo el astuto duendecillo—, estaba a punto de ir con la reina de las hadas para decirle que se habían llevado a una de sus hadas, pero por supuesto, ahora no lo haré. Ya veo con quién está. Pensé que era el viejo Neptuno en persona y que podría convertirla en una sirena.
El Dios del río sabía que el hombrecillo malo le estaba contando una historia falsa, pero algo tenía que hacer, así que fingió creerle y le dijo:
—Bueno, ahora que sabes que el hada está a salvo, ¿qué puedo hacer por ti para que guardes nuestro secreto?
—Dame un sombrero de plata —dijo rápidamente el duende.
—Muy bien. Vuelve aquí mañana a medianoche, y podrás ponerte el sombrero en la cabeza si no le has contado a la reina lo que has visto —dijo el Dios del río.
El duende lo prometió y salió corriendo a su casa en las rocas, mientras el Dios del río llevaba al hada de vuelta hasta el sauce.
—Mañana ven sin tu varita, querida —dijo—. Ahora que el duende nos ha visto no deberíamos esperar, porque no es de fiar una vez que haya recibido el sombrero de plata.
La noche siguiente, el duende estaba esperando junto al rio cuando llego la pequeña hada.
—¿Dónde está tu varita? —preguntó, pues inmediatamente notó que no la llevaba con ella.
Antes de que pudiera responder, se oyó un chapoteo en medio del río y, entre la niebla y la espuma, el Dios del río levantó la cabeza y llamó al hada. Al mismo tiempo le acercó un sombrero de plata al duende.
La pequeña hada siguió el mismo camino hacia su amante, pero tomó el sombrero de plata de su mano y se lo lanzó al duende antes de volar hacia los brazos extendidos de su amante.
—Ahora dile dónde está tu varita —dijo el Dios del río.
—La dejé en el palacio —dijo sonrojada, y bajó la cabeza.
—¡¿Qué?! ¿No volverás con la reina? —preguntó sorprendido el duende—. ¿Quieres convertirte en un fantasma de río?

—Has adivinado —dijo el Dios del río—. Esta noche nos casaremos en el fondo del río. Adiós pequeño duende delator. Espero que el sombrero de plata le quede bien a esa cabecita que tienes.
El duende observó cómo el hada y su amante desaparecían lentamente de su vista, y luego corrió lo más rápido que pudo hacia el palacio para contarle a la reina lo que había visto.
—También me van a dar una chaqueta roja nueva —se dijo a sí mismo—. No prometí que esta noche no diría nada.
El duende estaba tan decidido a contarle a la reina lo que sabía que se olvidó completamente de su sombrero de plata hasta que llegó al valle donde las hadas bailaban. Entonces tiró su viejo sombrero y se puso el de plata en la cabeza con tanta fuerza que gritó de dolor. Por un momento vio las estrellas, y la fría plata le pareció muy diferente a su suave y cálido sombrero de ala que había tirado a un lado.
Las hadas, que vieron al duende saltando por ahí a la luz de la luna, llamaron a la reina:
—Mira, querida Reina. Aleja al duende, está actuando muy extraño y podría significar problemas.
La Reina, que sabía que los duendes no eran amistosos con sus hadas, levantó su varita y envió un rayo de luz justo al ojo del duende.
—Abandona nuestro palacio —dijo—, o te ocurrirá algo que no te gustará.
—¡Oh, espera, espera y escucha lo que tengo para decir! —gritó el duende—. Conozco un secreto que debes escuchar.
—¡Oh, no le hagas caso, querida reina! —dijeron todas las hadas—. Está mal contar secretos. Vete, no te escucharemos.
Pero el duende no se iba. Quería obtener una nueva chaqueta roja, y estaba seguro de que la reina se la daría a cambio del secreto que tenía para contarle.
—Si me das una nueva chaqueta roja, te diré algo acerca de una de tus hadas que querrás saber —dijo el duende.
—¡Qué cabeza graciosa que tiene! —exclamó un hada cuando el duende se quitó el sombrero de plata, que era muy incómodo.
Todas las hadas comenzaron a reír, y él se puso el sombrero de nuevo para esconder su rara y puntiaguda cabeza, y de nuevo el sombrero le hizo ver las estrellas y saltar de dolor.
—¡Oh, solo está loco, todos lo saben! —dijo la reina.
—No estoy loco. Escúchenme, les contaré un secreto y entonces sabrán que soy muy inteligente —dijo el duende—. Pero primero debo saber si me darás la chaqueta roja. No les contaré el secreto si no me la dan.
El duende no pensó ni por un momento que la reina de las hadas se negaría a pagar por escuchar un secreto, así que cuando la reina le dijo que era un tipo malo y loco y que tenía que marcharse, se sorprendió bastante.
—Te arrepentirás —dijo mientras se marchaba.
Pero luego decidió contarlo de todas maneras; porque ¿de qué servía saber un secreto si no sorprendías a los demás mostrándoles lo mucho que sabes?
Volvió corriendo, pero las hadas y la reina se taparon los oídos y se fueron corriendo para no escuchar. Sin embargo, el duende tenía que decirlo, así que corrió hasta estar lo suficientemente cerca para gritar:
—Está casada con un Dios del río, y dejó su varita en un pozo. Me dieron este sombrero de plata para que no lo contara.
Cuando la reina y las hadas oyeron esto, se detuvieron, y el duende pensó que querían oír más, así que se acercó a ellas y les dijo que las ayudaría a buscar la varita si iban al pozo. La reina se llevó el dedo a los labios para advertir a las hadas que no hablaran. Entonces volvieron al pozo, siguiendo al duende, que saltaba y saltaba delante de ellas
—Aquí está —dijo, agachándose para levantar la varita dorada.
—Alto —gritó la reina—, no la toques. Yo la levantaré, y ahora que tú nos has contado el secreto, tendrás tu recompensa.
El duende saltó de alegría porque estaba seguro que la reina lo tocaría con su varita e inmediatamente tendría su nueva chaqueta roja.
—Llevarás el sombrero de plata el resto de tu vida —dijo la reina, y antes que el duende pudiera escapar, le dio un golpecito en la cabeza y, en lugar del duende con sombrero de plata, apareció un cardo plateado, lleno de espinas y brillando entre las hojas y los arbustos.
—Su hermana nos ha dejado, y debemos olvidarla —dijo la reina mientras las hadas la seguían de vuelta a casa—. Que todos la olviden. Su varita será guardada para una hermana más digna.
La pequeña hada nunca se arrepintió de haberse casado con el Dios del río, pues vivió feliz por siempre. A veces, cuando suben a la superficie para sentarse a la luz de la luna, le dice al Dios del río:
—¿Qué crees que ocurrió con el duende? ¿Crees que se lo ha dicho a la Reina?
—Por supuesto que lo hizo —respondió el Dios del río—. Corrió tan rápido como pudo hasta la reina, pero el sombrero de plata le resultaba tan incómodo de llevar que estoy seguro que lo tiró mucho antes de llegar. Así que no ganó nada siendo delator.
—Quizá su conciencia le habló y se arrepintió —dijo la hadita.
La pequeña hada tenía razón. El duende se arrepintió cuando ya era demasiado tarde, y el cardo plateado se meció con el viento. Intentó decirle al viento que sentía haber contado secretos. Pero ni siquiera el viento quiso escuchar al espinoso cardo, así que tuvo que florecer solo y sin amor el resto de su vida.