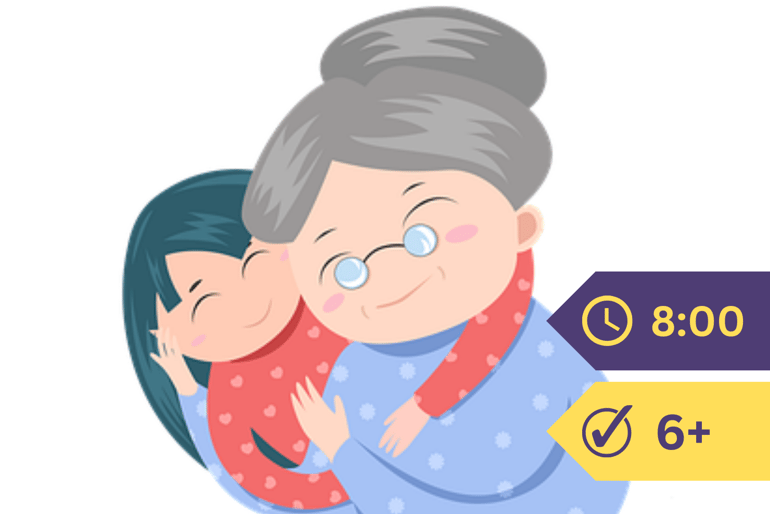Helena tenía una bisabuela que vivía con su abuela, y cuando Helena iba a ver a su abuela, pasaba una hora cada día en la habitación de la bisabuela. Un día, mientras Helena estaba sentada con ella, preguntó:
—¿Cuántos años tienes, bisabuela?
—Tengo ochenta jóvenes años, querida —fue la respuesta.
—¿Jóvenes? —dijo Helena —. Pensé que ochenta era mucho.
—No —contestó la bisabuela—, no si tu corazón es joven.
—¿Y tu corazón es joven? —preguntó Helena.
—Si, mi corazón es joven; todas estas cosas lo mantienen así —dijo la bisabuela, señalando los anticuados muebles de la habitación.
Helena pensaba muy claramente. No entendía como todos esos muebles viejos podían hacer que alguien se sintiera joven.
—Además hay muchas otras cosas —continuó la bisabuela—, que no ves, y cuando me siento un poco envejecida, las miro y vuelvo a ser joven. ¿Te gustaría verlas?
La curiosidad de Helena se había despertado de verdad, y estaba ansiosa por ver qué cosas maravillosas podían hacer sentir joven a la bisabuela.

La abuela abrió el cajón de una antigua cómoda. Había cajas maravillosas. Una se llamaba caja de pañuelos; se abría a la mitad, y dos pequeñas cintas la mantenían unida; luego las tapas se abrían a ambos lados. La bisabuela sacó un collarcito de encaje. Era fino como una telaraña.
—Este es uno de los collares de mi boda —le dijo a Helena.
Luego había un pañuelo de lino fino, amarillo por el tiempo, con flores diminutas bordadas en la esquina. Había una cadena de pelo, con una hebilla de oro que lo hacía parecer un pequeño cinturón.
La bisabuela le tendió una fotografía.
—A ver si sabes quién es —dijo. Helena miró y vio una muy bonita niña, con rizos negros y mejillas rosadas. Sus ojos eran negros, como los suyos, y llevaba un vestido hecho con una tela de flores.
—Tenía dieciocho años cuando me tomaron esa foto —dijo la bisabuela. Helena pensó que se veía como una hermosa muñeca de cera, y se preguntó si la bisabuela podría haber sido tan joven y bonita, y luego si ella un día sería tan vieja como la bisabuela. Nunca había pensado en eso.
—Aquí hay una foto del bisabuelo joven, tomada cuando nos casamos —. Helena vio un joven buenmozo, con ojos azules y cabello marrón rizado. Parecía muy erguido, y llevaba puesto un cuello alto, y a Helena le pareció como si tuviera metros de raso negro enrollados a su alrededor. Luego había un abanico con varillas de perlas, y en una de las varillas exteriores había un pequeño espejo. Le dijeron que algún día sería suyo.
También había un gracioso par de guantes de seda, rosa pálido, con ganchitos de latón.
—Estos eran mis guantes de boda —dijo la bisabuela—, y éstos eran mis guantes de viaje.
Helen pensó que nunca había visto algo tan gracioso como el segundo par, de color verde brillante.
Había también unas extrañas corbatas con borlas y un par de medias del mismo color de los guantes rosas.
—Esas eran mis medias de boda, y tu abuela las usó cuando se casó —dijo la bisabuela—, y espero que sean tuyas algún día.
A Helena le pareció muy extraño. No quería usar medias viejas cuando se casara. Había mechones de pelo atados con cintas y fotos de gente vestida de forma extraña.
—Aquí tienes el prendedor que me dio tu bisabuelo, con su pelo en él —Helen lo tomó en su mano y lo observó. Le pareció muy extraño que alguien quisiera llevar un prendedor así. Había un reloj con un rostro de oro y en el reverso de la tapa había una casa y árboles.
—Eso también será tuyo —le dijo la bisabuela, pero Helen no creía que fuera a usar nunca un reloj tan grande.
—Mi vestido de novia está en ese baúl. ¿Te gustaría verlo? —Helen le dijo que sí, pues a menudo se preguntaba qué habría en el baúl cubierto de pelo.
—¡Es precioso! —exclamó Helena cuando la bisabuela le mostró un vestido de seda rosa pálido con pequeñas salpicaduras verdes. La falda era muy amplia y larga, y la cintura parecía que le quedaría bien a Helena.
—Tu abuela usó este vestido en sus bodas de plata —dijo la bisabuela—. Ojalá tú también, pero me temo que no aguantará hasta entonces. Aquí tienes el chal que también usé, que tendrás y podrás usar, creo —era de un color perla pastel, con flecos alrededor y bordado con grandes flores—. Y éstas eran mis zapatillas de boda; tu abuela también las usó cuando se casó, y espero que tú también puedas —pero Helena pensó lo mismo que sobre las medias, querría unas nuevas.
—Aquí hay algo que podría gustarte —dijo la bisabuela mientras le alcanzaba una caja a Helena.
Helena le quitó la cubierta, y allí estaban las tarjetas de San Valentín, amarillas por el pasar del tiempo, pero las más bonitas que jamás había visto.
—Puedes entretenerte mirándolas —le dijo la bisabuela.
Había tarjetas de San Valentín con encaje y bonitos papeles de colores, y una era de raso y estaba perfumada, pero la que más le gustó a Helena, fue una de encaje que tenía un espejito en el centro, con papel azul alrededor y debajo, en letras brillantes, decía “Mi amorcito”
—¿Dónde está el amorcito? —preguntó.
La bisabuela rio.
—Mira en el espejo —le dijo.
—¡Oh, es muy divertido! —dijo Helena.
Y en un rincón había pequeños cupidos con una pequeña pancarta que decía “Con profundo amor”; y en otro un par de tórtolas que sostenían con el pico una pancarta que decía “Recuérdame”.
—Aquí hay un paquete de cartas —dijo Helena al llegar al fondo de la caja, y se lo alcanzó a la bisabuela. Tenían sellos de apariencia extraña y estaban atadas con una cinta azul.
—Me las escribió tu bisabuelo —dijo la bisabuela— cuando era mi amante, o mejor dicho cuando no estábamos casados, pues siempre ha sido mi amante —y presionó las cartas contra sus labios.
Helena continuó mirando las tarjetas de San Valentín. Cuando terminó, vio que la bisabuela se había quedado dormida. Las cartas estaban en su regazo y tenía una foto de su amorcito en una mano. Helena la miró. Tenía una sonrisa en el rostro, y de alguna manera, Helena entendió lo que había querido decir con mantenerse joven, y después de ese día de visita, Helena siempre sintió que la bisabuela era mucho más joven de lo que nunca había creído.