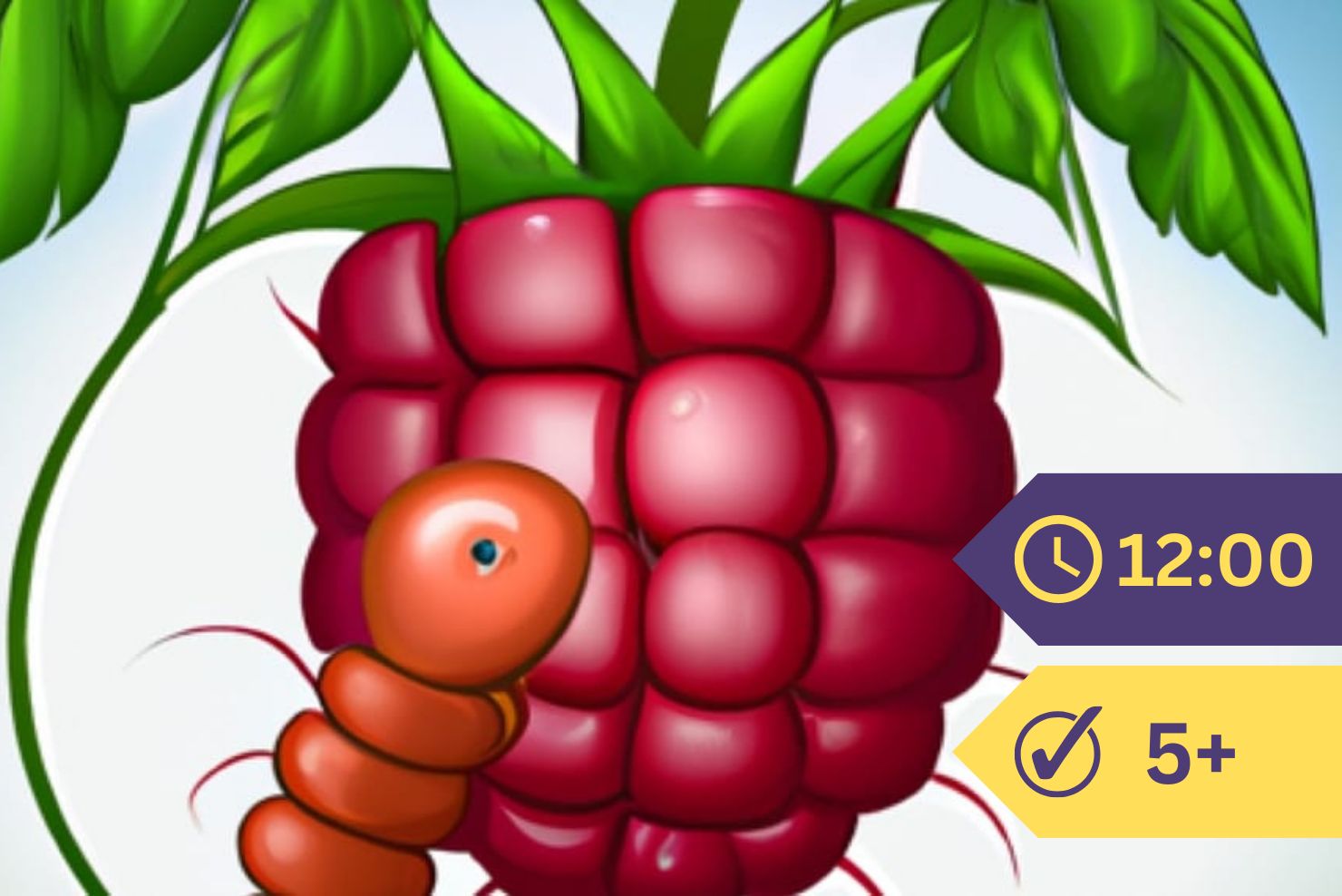El sol del mediodía brillaba con fuerza mientras dos niños corrían alegremente por la empinada cuesta cubierta de césped que conducía desde el pequeño pueblo hasta el bosque vecino. Sus escasas ropas holgadas dejaban al descubierto la cabeza, el cuello y los pies. Pero esto no les molestaba, porque los rayos del sol besaban sus pequeñas y regordetas extremidades, y a los niños les gustaba sentir sus cálidos besos.
Eran hermanos; cada uno llevaba un tarrito para llenarlo de fresas, que su madre vendería en el pueblo. Eran muy pobres, casi los más pobres del pueblo. Su madre, una viuda, tenía que trabajar duro para comprar pan para ella y sus hijos.
Cuando era época de fresas o nueces, o incluso las violetas tempranas, los niños iban al bosque a buscarlas, y con la fruta o las flores que recogían ayudaban a ganar muchas monedas. Los felices niños corrían alegremente, como si fueran los soberanos del hermoso mundo que se extendía seductoramente ante ellos. Las bayas del bosque seguían siendo escasas, y alcanzarían un alto precio en la ciudad; por eso salieron tan temprano por la tarde, mientras otras personas aún descansaban en sus frescas habitaciones.
En las profundidades del bosque había muchos lugares, bien conocidos por los niños, donde florecían grandes cantidades de plantas de fresas, que cubrían el suelo con una lujosa alfombra. Las flores blancas en forma de estrella se asomaban entre el espeso follaje; las pequeñas bayas verdes y rojas brillantes se veían en abundancia, pero la fruta madura de color rojo oscuro era difícil de encontrar.
El trabajo avanzaba muy lentamente, y a medida que los tesoros recogidos en sus pequeños frascos crecían más y más, el sol se hundía cada vez más. Ocupados en su tarea, los niños se olvidaron de las risas y las charlas; no probaron ninguna de las hermosas bayas, apenas miraban las violetas y las anémonas. Los rayos del sol que se asomaban entre las ramas, las golondrinas y las mariposas pasaban desapercibidas.
—Lorena —gritó Fried finalmente, echando hacia atrás su rostro quemado por el sol y el calor—. Mira, Lorena, ¡mi frasco está lleno!
Lorena levantó la mirada, sonrojada; su frasco estaba medio lleno. Oh, ¡cómo envidiaba el frasco lleno de su hermano! Fried era un buen muchacho, amaba profundamente a su hermanita. La hizo sentarse sobre el mullido césped, colocó su frasco junto a ella y no dejó de trabajar hasta que el frasco de Lorena también estuvo lleno. La jornada había terminado. Pero el bosque estaba precioso. Los pájaros cantaban tan alegremente entre las hojas, todo emanaba la fragancia del rocío vespertino que se deslizaba lentamente entre las ramas.
A poca distancia, una pequeña extensión de pradera centelleaba entre los árboles. El sol aún brillaba sobre el pasto verde y fresco, y miles de narcisos, campanillas, rosas y nomeolvides desplegaban allí su diversa belleza. Era un lugar de juego encantador para los niños. Corrieron hacia allí, colocaron sus frascos cuidadosamente detrás de un gran tronco, y pronto se olvidaron del duro trabajo de la tarde en un alegre juego. Las sombras se hicieron más grises y el crepúsculo del atardecer cubrió el bosque solitario. Entonces los hermanos pensaron en regresar; el descanso había fortalecido sus cansadas extremidades, y su juego en la pradera florida los había puesto alegres y contentos.
El rocío que mojaba sus pies descalzos y el hambre que comenzaban a sentir los urgieron a regresar a casa. Corrieron hacia el árbol detrás del cual habían dejado sus frascos, pero habían desaparecido. Al principio, los niños pensaron que se habían equivocado de lugar; buscaron más lejos, detrás de cada árbol, pero no encontraron ni rastro de los frascos.
Habían desaparecido, junto con la preciada fruta. ¿Qué diría su madre cuando regresaran a casa con su tarea incumplida? Con el precio de las bayas pensaba comprar harina para hacer pan. Llevaban varios días casi sin pan, y ni siquiera tenían los frascos para recoger otras bayas.
Lorena comenzó a sollozar fuertemente; el rostro de Fried se puso rojo de rabia y sus ojos brillaron, pero no lloró. La oscuridad aumentaba, los troncos de los árboles parecían negros y espectrales, el viento susurraba en las ramas. ¿Quién podría haberles robado las bayas? Nadie se había acercado al prado. Las ardillas y los lagartos no podrían cargar los frascos. Los pobres niños quedaron indefensos junto al viejo tronco. No podían volver con su madre con las manos vacías; temían que se enfadara con ellos por perder de vista los frascos.
La niña temblaba en su delgado vestido y lloraba de miedo, hambre y fatiga. Fried tomó la mano de su hermanita y dijo:
—Escucha, Lorena, debes ir corriendo a casa, ya es de noche en el bosque. Dile a nuestra madre que nuestros frascos han desaparecido, cena y acuéstate a dormir. Yo me quedaré aquí buscando detrás de cada árbol y por todas partes, hasta que encuentre los frascos. No estoy hambriento ni cansado, y no tengo miedo de pasar la noche solo en el bosque, a pesar de todas las historias que nuestra abuela solía contarnos sobre espíritus malvados en el bosque, duendes que se burlan de los niños, duendes de la montaña, y demonios de la montaña que guardan sus tesoros bajo la tierra.
Lorena se estremeció y miró temblorosa a su alrededor. Envolviendo sus pequeños brazos en el delantal, lloró amargadamente.
—Ven conmigo, Fried —suplicó—, ¡tengo miedo de cruzar el sombrío bosque sola!
Fried la tomó de la mano y la acompañó hasta que vieron las luces del pueblo. Entonces se detuvo y dijo:
—Ahora corre sola; mira, ahí está la luz encendida en la casa de nuestra madre. Debo regresar, no puedo volver con las manos vacías.
Se adentró rápidamente en el bosque. Lorena esperó un momento y gritó:
—¡Fried, Fried!
Al no recibir respuesta, corrió rápidamente por la ladera cubierta de césped por la que había descendido tan alegremente horas antes.
Su madre, que se había inquietado por su larga ausencia, estaba en la puerta cuando Lorena regresó, llorando sin aliento. Pobre niña, apenas le quedaban fuerzas para contar que habían perdido las fresas y los frascos, y que Fried se había quedado atrás.

La madre se entristeció mientras escuchaba, apenas le quedaba pan y no sabía cuándo podría comprar más; pero que Fried se quedara en el bosque era peor que todo, pues ella, como todos los aldeanos, creía firmemente en los duendes. Con tristeza se acostó a descansar junto a su hijita.
Fried corría cada vez más lejos adentrándose en el bosque, a través de cuyo espeso follaje las estrellas miraban tímidamente hacia abajo. Rezaba su oración vespertina y ya no temía al susurro de las hojas, el crujido de las ramas ni al susurro del viento nocturno entre los árboles.
Pronto salió la luna y hubo luz suficiente para que Fried buscara sus frascos. Su búsqueda fue en vano, las horas pasaron y no encontró nada. Por fin vio una pequeña montaña cubierta de arbustos. Entonces la luna se ocultó tras una espesa nube y todo se oscureció. Cansado, Fried se tumbó detrás de un árbol y casi se queda dormido. De pronto vio una luz brillante que se movía cerca de la montaña. Se levantó de un salto y corrió hacia ella.
Al acercarse oyó un ruido extraño, como los gemidos de un hombre que se esfuerza mucho. Se arrastró suavemente hacia adelante y, para su asombro, contempló un enano que intentaba empujar un pesado objeto dentro de un agujero que, al parecer, conducía a la montaña. El hombrecillo llevaba abrigo plateado y un gorro rojo con puntas, al que estaba sujeta la maravillosa luz, una gran piedra preciosa brillante.
Fried no tardó en colocarse detrás del enano, que en su afán no se había percatado de la proximidad del muchacho, y vio con indignación que el objeto que el hombrecillo se esforzaba por meter en el agujero, era su frasco de fresas. Furioso, Fried agarró una rama que tenía cerca y le dio un fuerte golpe. El enano lanzó un grito parecido al chillido de un ratoncito, y trató de meterse al agujero.

Pero Fried lo sujetó rápidamente por el abrigo plateado y le preguntó con furia dónde había puesto el otro frasco de fresas. El enano respondió que no tenía otro frasco, y se esforzó por liberarse de las garras del pequeño gigante.
Fried volvió a agarrar su rama, lo que aterrorizó tanto al enano que gritó:
—El otro frasco está dentro; te lo traeré.
—Tendría que esperar mucho tiempo —dijo Fried—, si una vez te dejara escapar. No, iré contigo y traeré mi propio frasco.
El enano se adelantó, con la luz de su gorro brillando más que la vela más brillante. Fried lo siguió, con su frasco en una mano y la rama en la otra. Así se adentraron en la montaña. El enano se arrastraba como un lagarto, pero Fried, cuya cabeza casi tocaba el techo, no podía avanzar fácilmente.
Finalmente resonaron acordes de hermosa música por los pasadizos; un poco más adelante su camino se detuvo ante un muro de piedra gris. Tomando un martillo de plata de su solapa, el enano dio tres golpes fuertes a la pared; y cuando ésta se abrió, brotó tal torrente de luz que Fried tuvo que cerrar los ojos. Medio cegado, con una mano tapándose la cara, siguió al enano, la puerta de piedra se cerró tras él, y Fried se encontró en la morada secreta de los gnomos.
Un murmullo de suaves voces, mezclado con los dulces acordes de la música, sonó en sus oídos. Cuando pudo quitar las manos de los ojos, vio un espectáculo maravilloso. Un hermoso y elevado salón, excavado en la roca, se extendía ante él; en las paredes brillaban miles de piedras preciosas como la que su guía llevaba en su gorro. Servían como velas, y desprendían un resplandor que casi cegaba los ojos humanos.
Entre ellas colgaban coronas y ramos de flores como Fried nunca había visto. A su alrededor, una multitud de maravillosos enanos lo contemplaban con curiosidad.
En el centro del salón había un trono de piedra verde transparente, con cojines de suaves hongos. En él estaba sentado el rey gnomo rodeado de un manto de oro; llevaba una corona de carbón en llamas. Ante el trono, el enano, guía de Fried, relataba su aventura.
Cuando el enano terminó de hablar, el rey se levantó, se acercó al muchacho, que seguía de pie junto a la puerta rodeado de gnomos, y dijo:
—Niño humano, ¿qué te ha traído a mi morada secreta?
—Mi señor enano —respondió cortésmente Fried—, deseo mis fresas, que ese enano ha robado. Le pido que me las devuelva y luego me deje marchar para poder volver a casa con mi madre.
El rey se quedó pensando por un momento y entonces dijo:
—Escucha, hoy celebraremos una gran fiesta, por lo que necesitamos tus fresas. Sin embargo, te las compraré. También te permitiré permanecer con nosotros un breve tiempo, luego mis sirvientes te conducirán de vuelta a la entrada de la montaña.
—¿Tiene dinero para comprar mis fresas? —preguntó el niño.
—Niño tonto, ¿no sabes que el oro, la plata y el cobre salen de la tierra? Ven conmigo a ver mis cámaras del tesoro.

Dicho esto, el rey lo condujo desde el vestíbulo a través de largas habitaciones, en las cuales se apilaban montañas de oro, plata y cobre; en otras había montones de piedras preciosas. Llegaron a una gruta, en cuyo centro había un gran jarrón del que emanaban tres corrientes centelleantes, cada una de un color diferente; salían de la gruta y se descargaban en las vetas de las rocas.
Junto a estos arroyos se arrodillaban enanos que llenaban cubetas con el oro, la plata y el cobre que fluía, y otros que los llevaban y guardaban en las cámaras del tesoro del rey. Pero la mayor cantidad fluía hacia las grietas de la montaña, de donde los hombres la sacaban con mucho trabajo.
A Fried le hubiera gustado llenarse los bolsillos con los metales preciosos, pero no se atrevió a pedir permiso al rey gnomo. Pronto volvieron al salón donde se había preparado el banquete. En una gran mesa de mármol blanco, había hileras de platos dorados llenos de diversos manjares preparados con las fresas de Fried. Al fondo estaban sentados los músicos, abejas y saltamontes que los enanos habían cazado en el bosque. Los enanos comían en pequeños platos de oro, y Fried comió con ellos. Pero las porciones eran tan pequeñas que se derretían en su lengua antes de que pudiera saborearlas.
Después del banquete vino el baile. Los hombres gnomo eran viejos y arrugados, con caras como raíces de árboles; todos llevaban capas plateadas y gorros rojos. Las doncellas gnomo eran altas y majestuosas, y llevaban en la cabeza coronas de flores que brillaban como mojadas por el rocío. Fried bailó con ellas, pero como su ropa era tan pobre, su pareja tomó una corona de flores de la pared y se la puso en la cabeza. Quedaba preciosa sobre su pelo castaño y brillante, pero él no podía verla, porque los enanos no tienen gafas. Las abejas zumbaban como flautas y trombones y los saltamontes chirriaban como violines.
Terminado el baile, Fried se acercó al rey, que descansaba en su trono verde, y dijo:
—Mi señor rey, tenga la bondad de pagar mis bayas y guíeme fuera de la montaña, pues ya es hora de que vuelva con mi madre.

El rey asintió con su corona de carbón y, envolviéndose en su manta de oro, partió a buscar el dinero. ¡Cómo se alegró Fried con la idea de llevarse ese dinero a casa! Como estaba muy cansado, se subió al trono, se sentó en el mullido cojín de hongo del que acababa de levantarse el rey gnomo, y, antes de que éste regresara, Fried dormía profundamente como un lirón.
Amanecía en el bosque cuando se despertó. Tenía los miembros rígidos y los pies descalzos helados. Se frotó los ojos y se estiró. Seguía sentado bajo el árbol desde el que el día anterior había visto la luz moverse.
—¿Dónde estoy? —murmuró; y entonces recordó que se había quedado dormido en el cojín de hongo del rey gnomo. También recordó el dinero que le habían prometido, y palpó sus bolsillos, que estaban vacíos. Sí, lo recordaba todo. Era la mañana en que su madre tenía que haber ido a la ciudad, y él no tenía ni bayas ni dinero. Se le llenaron los ojos de lágrimas e insultó a los enanos que lo había traído dormido de la montaña y lo habían estafado. Levantándose apesadumbrado, se dirigió a la montaña, pero, aunque buscó mucho y cuidadosamente, no pudo encontrar ninguna abertura.
No le quedaba más remedio que regresar a casa, y así lo hizo con el corazón pesado. Nadie se movía cuando llegó a la aldea. Llamó suavemente a la puerta de la habitación donde dormía su madre.
—Despierta, madre —gritó.
La puerta de la casita se abrió rápidamente.
—Gracias al cielo que has vuelto —dijo su madre, abrazándolo —. ¿Pero no te ha pasado nada en toda la noche solo en el bosque?
—Nada, madre —respondió —; sólo he tenido un tonto sueño sobre los gnomos que habitan en la montaña.
Y mientras su madre encendía la estufa, Fried le contó su sueño. Ella sacudió la cabeza al oírlo, pues creía que su hijo había visto y oído realmente aquellas cosas maravillosas.
Entonces Lorena entró, y su madre le dijo que abriera las persianas. La niña obedeció, pero al volver a entrar en la habitación, se echó a llorar y puso las manos sobre la cabeza de su hermano.
Algo pesado y brillante cayó al suelo. Lo recogieron. Era la corona de flores multicolores que la pareja de Fried le había regalado en el baile. Pero las flores no eran como las que crecían en los campos y los prados; eran frías y brillantes, como aquellas que adornaban las paredes del salón de la montaña y como las que llevaban las doncellas gnomo en el pelo.
Estaba claro que Fried había pasado realmente la noche con los enanos. Rodos pensaron que las flores eran sólo vidrios de colores; pero como brillaban tanto y llenaban la casita de un esplendor indescriptible, la madre decidió pedir opiniones sobre ellas. Entonces rompió una ramita de la corona y se la llevó a un orfebre del pueblo, quien le dijo, con gran asombro, que la rama estaba compuesta de las más costosas gemas, rubíes, diamantes y zafiros. A cambio, le dio un saco de oro tan pesado que apenas podía llevarlo a casa.
La necesidad de había acabado para siempre, pues la corona era cien veces más valiosa que la pequeña rama. Cuando la viuda se enteró de su buena fortuna, se produjo un gran alboroto en la aldea, y todos sus habitantes corrieron al bosque en busca del maravilloso agujero. Pero su búsqueda fue en vano; nadie encontró nunca la entrada a la montaña. A partir de entonces, la viuda y sus hijos vivieron muy felices; fueron piadosos y trabajadores a pesar de su riqueza, hicieron el bien a los pobres y estuvieron contentos hasta el final de sus vidas.