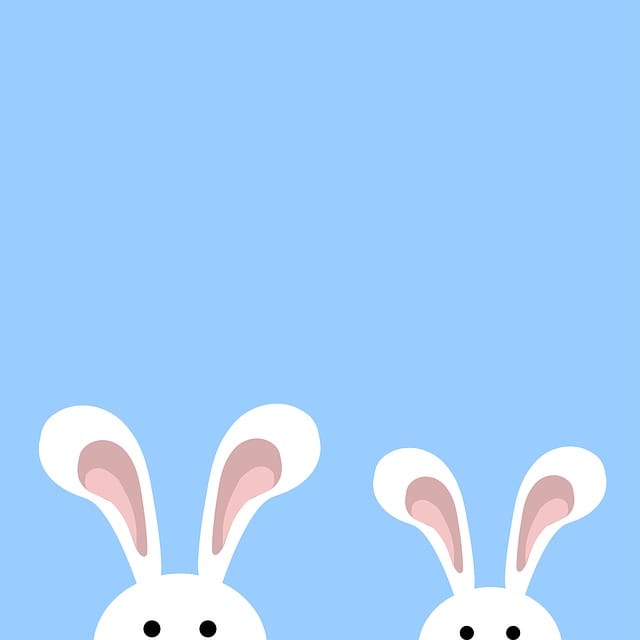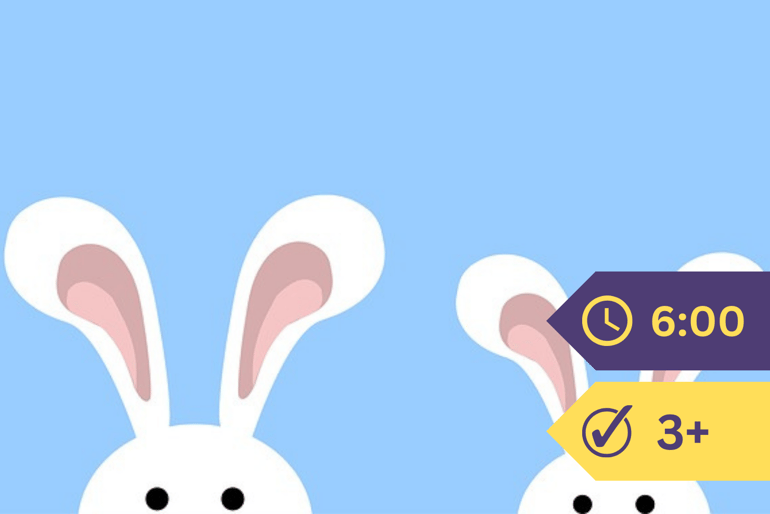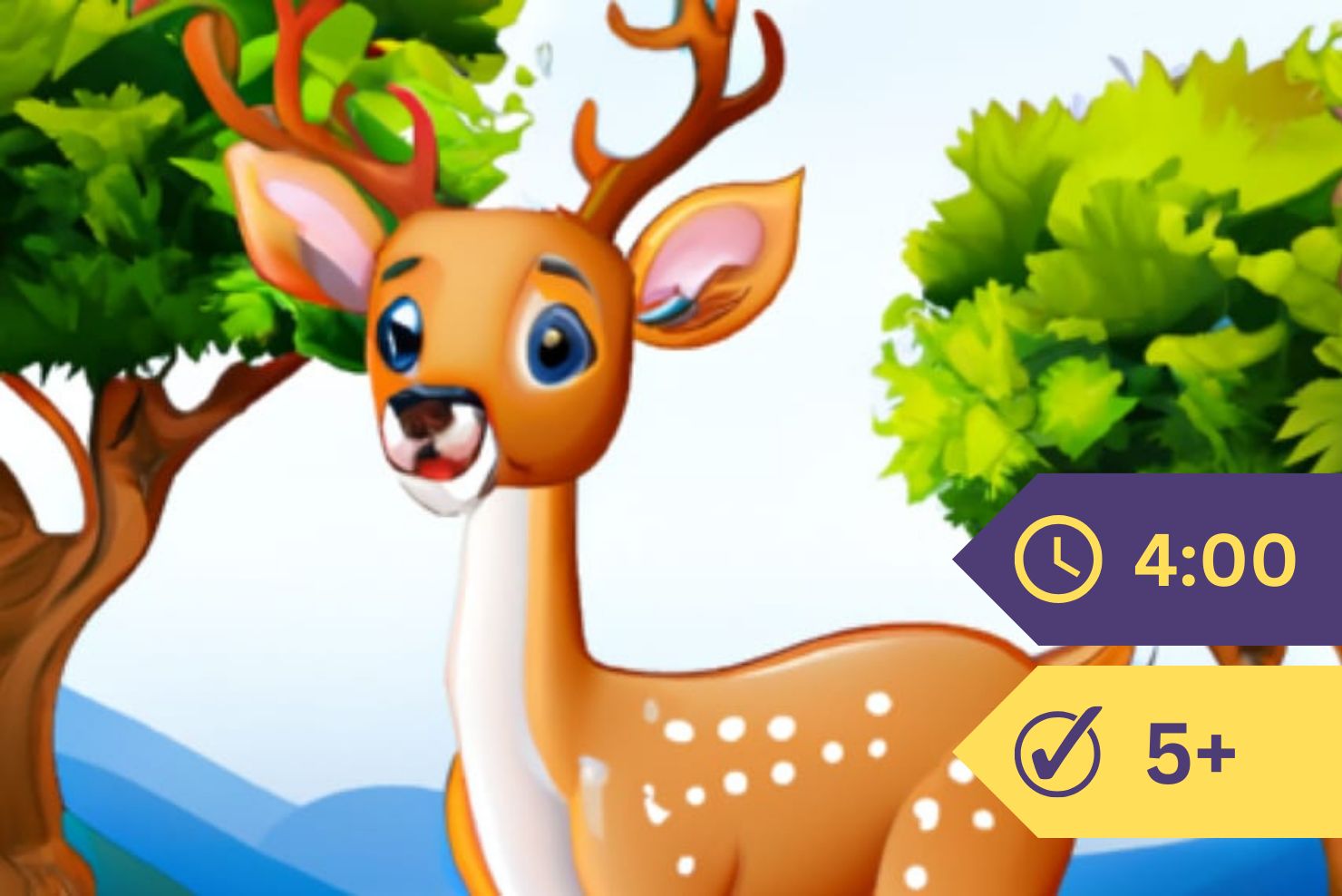Una mañana, cuando el pequeño rey despertó, todos sus conejitos habían desaparecido, y nadie, ni siquiera el búho —que había estado despierto toda la noche— sabía nada de ellos. Eran conejitos blancos con orejas rosas, e imagínense como se sintió el pequeño rey cuando descubrió que estaban perdidos.
—Encuentren mis conejos blancos y les daré lo que me pidan, aunque sea la corona de mi cabeza —decía a todos los que venían a verlo; y, por supuesto, todo el mundo se puso enseguida a buscar a los conejos.
Los príncipes y las princesas, los duques y las duquesas, los condes y las condesas, y todas las demás bellas damas y caballeros de la corte del rey, fueron en carruaje a la ciudad en busca de los conejos, y todos volvieron muy contentos. No habían encontrado los conejos, pero habían comprado unos conejos de caramelo en una confitería, y estaban muy contentos con ellos mismos.
—Son tan dulces y deliciosos, mucho más dulces que los conejos reales —decían, pero el rey no estaba de acuerdo.
—Sólo se pueden comer —dijo, e hizo que se los llevaran a la despensa.
Los soldados del pequeño rey estaban muy seguros de que el rey del país vecino se había llevado los conejos, así que marcharon por la colina para traerlos de vuelta, tocando sus tambores con un bum, bum, bum. Sus uniformes eran rojos como la cresta de un gallo, y eran valientes como los leones, pero tuvieron que volver a casa sin los conejos blancos. El rey del país vecino ni siquiera les había visto la punta de las orejas.
—Rey, puede que lo sepamos —dijeron los cazadores—. Los zorros se han llevado los conejos a sus madrigueras, e iremos a traerlos de vuelta o a saber por qué —y se apresuraron a ir al bosque con sus armas. Pum, pum, ellos también hicieron mucho ruido, pero no sirvió de nada. Los conejos del rey no aparecían por ninguna parte.

Todos los sirvientes fueron al parque.
—Si los conejos están en algún lado, debe ser aquí —dijeron, y le contaron sobre ellos al policía del parque.
—Conejos blancos con ojos y orejas rosas no están permitidos en el parque —dijo, así que los sirvientes tuvieron que volver a casa sin los conejos, como habían hecho todos los demás.
El jardinero del rey fue a su jardín a toda prisa.
—No me quedará ni una hoja —se dijo a sí mismo. Pero cuando llegó al jardín todas las hojas estaban en su sitio. Las rosas rojas estaban abriendo sus capullos al sol, y las rosas blancas se mecían con la brisa, pero el jardinero no vio ni rastros de los conejos blancos de ojos y orejas rosas.
Peggy, la hijita del jardinero, fue primero a la conejera. Sabía que los conejos no estaban allí, pero debía comenzar su búsqueda por algún sitio. Nadie, ni siquiera el rey, quería a los conejos blancos más que Peggy. Sabía sus nombres, su edad, y lo que más les gustaba comer. Todas las mañanas, tan pronto como terminaba de desayunar, subía de la casita donde vivía con sus padres para llevarles lechuga y hojas de repollo. Le entristecía mucho ver la conejera vacía, y dos lágrimas brillaban en sus ojos.
Antes de que tuvieran tiempo de rodar por sus mejillas, Peggy vio algo que la sorprendió mucho. Era un agujero en la esquina de la cerca que rodeaba la conejera. En cuanto lo vio, se secó los ojos, y salió corriendo por la cerca hacia el camino que había detrás del corral. Los conejos no estaban allí, pero en el polvo blanco y espeso que cubría el camino, había muchas pequeñas marcas que parecían huellas de pata de conejo.
—Oh, así que por aquí es por donde se fueron —dijo Peggy, y siguió las huellas todo lo que pudo verlas.
Poco después llegó a un fresco sendero verde que salía a un lado de la carretera. Ese era el lugar ideal para los conejos, pensó Peggy.
—Conejito, conejito, conejito —llamó al asomarse. Sin embargo, no se veía ni un conejo ni una huella de conejo; y Peggy se apresuró a marcharse cuando divisó junto al camino un manojo de trébol verde hecho trizas y desgarrado, como si, como si…
—Los dientes de los conejos han estado mordisqueando estas hojas —gritó Peggy con alegría, y se apresuró en recorrer el sendero esperando ver a los conejos a cada paso. Pero no los encontró, aunque miró detrás de cada árbol, y en todos los rincones de una punta a la otra del sendero.
Al otro lado del camino había otras dos carreteras. Una conducía al otro lado de la colina al país vecino. Había muchas huellas en él, pero sólo eran las que habían dejado los soldados cuando marcharon en busca de los conejos blancos. El otro camino pasaba junto al bosque por donde se habían precipitado los cazadores. La hierba crecía y las flores asomaban sobre él, pero no había ni una sola hoja mordisqueada que demostrase que los conejos habían estado allí.
—¿Por qué camino voy? —dijo Peggy cuando sopló una brisa. Había soplado sobre el jardín de alguien. Peggy lo supo en cuanto pasó.
—Huelo coles —gritó, y se fue corriendo por el bosque, entre las flores, hasta que llegó al huerto de coles de una anciana. Y allí estaban sentados los conejitos del rey, comiendo coles hasta hartarse. Peggy corrió a casa tan rápido como había venido; y el palacio del rey se llenó de alegría cuando escucharon las noticias.

—Te daré lo que me pidas, aunque sea la corona de mi cabeza —le dijo el pequeño rey; y todas las bellas damas y caballeros se agolparon a su alrededor para escuchar lo que iba a decir.
—Un carruaje y caballos —susurró uno.
—Una bolsa de oro —dijo otro.
—Una casa y tierras —gritó el tercero, pues todos querían ayudarla a elegir.
Pero Peggy sabía lo que quería sin ayuda de nadie.
—Si le place, su majestad —dijo haciendo una reverencia al rey—, me gustaría tener un conejo blanco para mí sola.
Y el pequeño rey le regaló dos.